Odio la playa. Con todas mis fuerzas. No
puedo con ella. La arena pegada, el calor sofocante, el olor a pies y a
sudor ajeno, la masificación, el ruido, las pelotas de plástico, las
sombrillas, las colillas, las señoras que gritan, los señores que fuman,
las botellas de plástico, y que el único remedio sea meterte en el agua
del mar consciente de que las ballenas expulsan 1350 litros de semen
fuera de su pareja en cada eyaculación o más de 970 litros de orina en
un solo día, y aún que eso es aportación natural, como si fuese lo más
contaminante que se llega a verter.
Eso sí, respeto muchísimo que a la gente
le guste meterse ahí. No voy a tratar de convencerles. El problema viene
cuando espero el mismo respeto de vuelta. Y especialmente en este país.
Conforme se acercan los días del verano y
la gente empieza a comprar números para el melanoma, mi piel da
evidencias de que algo no va según lo previsto, lo que es bueno, lo que
debería ser, y es entonces cuando empiezan las preguntas incómodas.
¿Estás bien? Se te ve paliducho. ¿Te lo has hecho mirar? Ah, que no te
gusta la playa, ¿y por qué? Pero si es genial… Eso es que no has
encontrado tu playa…
Y ahí ando todos los años sin excepción
tratando de justificar por qué no me gusta lo que no me gusta, como si
fuese un apestado, alguien a quien hay que tenerle lástima u otorgarle
urgentemente una subvención. Me ocurre lo mismo que con los fines de
año, verbenas y otras fiestas de guardar. Momentos en los que no es que
tengas que pasártelo bien haciendo lo que quieras, no, es que tienes que
salir de fiesta sí o sí. Momentos en los que la forma pasa por encima
del contenido, momentos en los que el cómo importa más que el qué.
Siempre hay quien te dice que entonces te
metas en una piscina. Pero es gente que no entiende nada, el problema
no está sólo en el dónde, sino en el qué. Pasarte horas al sol es, junto
a picarse los genitales con un punzón de hielo o presentarse de
candidato en UPyD, una de las torturas más improductivas y estúpidas que
se me ocurren hoy por hoy.
Por más que me pongo, no lo consigo.
Estoy unos minutos y enseguida tengo la sensación de perder el tiempo.
Cojo un libro. Intento leer. No hay postura más incómoda que la del
lector lagarto. Se te duerme la mano tratando de taparte el sol mientras
la otra intenta que no se te pase la página por culpa del viento. Brisa
marina, perdón. Y ya no digamos si el ejemplar tiene más de 400
páginas, como me suele ocurrir con los que me gustan. Me doy la vuelta.
Pero mi columna vertebral retorcida en posición cobra tiene un límite y
sobre todo un umbral de dolor. Paso al periódico, que aunque sea más
liviano, parece desmontarse más fácilmente con el calor. Ah entonces
recurre a la tableta. Claro, cuando inventen la pantalla que no requiera
dejarte la retina en intentar ver algo bajo la luz del sol. Nada, me
pongo nervioso y acabo siempre intimando más de la cuenta con el tipo
del chiringuito. Dios salve los chiringuitos.
Pues oiga, no. Yo odio la playa en
verano. Y ya está. Especialmente en verano. Porque me gusta la playa en
invierno, eso sí. Pasear por la orilla bien abrigado es de las cosas más
bellas que se puede hacer. Y una buena chimenea con vistas al mar.
Insuperable.
Porque no sé si ha quedado claro que odio
la playa. Pues no vayas, pensarás. Ya, pero entonces tengo que aguantar
la exclusión social desde la montaña. Píllate un barco. Te lo regalo,
yo me mareo. Y además, por qué. Porque en verano hay que estar en el mar
sí o sí. Porque si no, no eres persona, puede que hasta te retiren el
carné de ciudadano español o catalán o barcelonés o lo que seamos a
estas alturas ya.
Me encanta Barcelona, pero no soporto que
lo primero que me digan sea siempre que es una maravilla porque tenemos
el mar al lado. Pues no.
A mí me encanta Barcelona a pesar de su playa.
Especialmente ahora.
Especialmente ya.
Risto Mejide. 19 de julio de 2015

















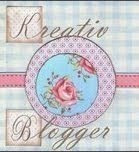





0 comentarios:
Publicar un comentario